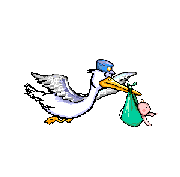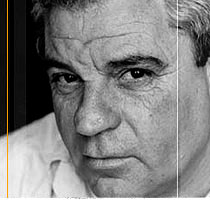Conversaciones con Picasso

La genial exposición de Picasso que se clausuró recientemente en el Prado y el Reina Sofía ha renovado mi interés por su figura, y guiada un poco por la intuición, me compré este libro de Brassaï (Fondo de Cultura Económica), uno de sus grandes amigos, que además viene con unas fotos increíbles del pintor, París en los cuarenta y algunas de sus obras. La escritura de Brassaï, depurada, precisa y muy visual (se trata de uno de los grandes fotógrafos de entonces) evoca con nitidez al París de la ocupación y de poco después de la liberación, y le da vida a ese personaje que fue Picasso, al hombre detrás de la obra, al artista que no podía parar de crear cosas con sus manos: las servilletas de papel se convertían como por arte de magia en el rostro del querido perrito que su amante había perdido; los restos de una bicicleta, en una cabeza de búfalo, y así todos los elementos que aparecían a su paso estaban sujetos a transformarse en otra cosa. Pero además están sus amigos: artistas de todas las disciplinas, como Matisse, por ejemplo, Apollinaire, Max Jacob, Sartre, Jacques Prévert, hasta Henry Miller desfila por ese París inagotable y Brassaï registra sus diálogos con Picasso y él mismo recreando, como si se tratara de una fotografía, las conversaciones, los escenarios, las inquietudes de cada uno, las obras en las que estaban trabajando. Las privaciones de la guerra.
Brassaï describe al París ocupado por los nazis con la precisión y objetividad con los que su lente captaba todo aquello que llamaba su atención, pero sin caer en los sentimentalismos propios de estos casos. Habla del frío, de la falta de gas para calentarse, de tener que trabajar con kilos de ropa encima, habla del miedo casi como si no hablara del miedo, centrándose más en el retrato de su amigo Picasso y los demás pintores, escultores, poetas, coreógrafos y artistas de todos los medios que lo frecuentaban. Nos cuenta cómo Picasso se queda en París durante la ocupación, a pesar de que podía haberse ido donde hubiera querido: para entonces, ya su fama daba la vuelta al planeta, para bien y para mal (desde luego, había quienes lo odiaban, cosa que no le preocupaba en absoluto).
En el Prado, mientras contrastaba Las Meninas de Velázquez con las distintas versiones de Picasso, intenté imaginarme al hombre que estaba detrás de esa visión, tan original para la época. Picasso tenía una gran confianza en sí mismo como artista, aún antes de que le llegara la fama. Cuántos otros habrá, con el mismo talento, pero menos arriesgados. No creo que la única condición para ser un buen artista sea el talento. Hace falta algo más. Valor. Cierta audacia. El libro de Brassaï es una excelente herramienta para acercarse al temperamento del artista, de todo artista. La poderosa, apasionada atención hacia todo lo que le rodea, incluyendo las cosas más nimias, lo que para otros puede pasar desapercibido. El espíritu juguetón: las ganas de divertirse con el medio que se ama, la apremiante necesidad de transformar un objeto en otro. La pasión. La solidaridad y entusiasmo hacia quienes, como él, se dedican a crear desde su esencia: la generosidad con la que Picasso organiza una exposición de los dibujos de Brassaï, por ejemplo, creyendo en ellos mucho antes que su propio autor, habla por sí misma. Es cierto que su temperamento era fuerte. Es cierto que le daban rabietas y que decía lo que pensaba a veces sin ninguna diplomacia: Brassaï también habla de ello, sin juzgar nunca, con esa maestría de fotógrafo con la que se imprime su prosa. Allí están los detalles, las situaciones, los testigos, las amantes, las palabras, incluso las fechas. Que cada quien saque sus propias conclusiones. Yo me quedo con la imagen de París en los cuarenta y ese Picasso juguetón, generoso, leal con sus amigos, consciente de su increíble talento (dibujaba sobre los manuscritos originales de sus amigos poetas para “revalorizarlos”), y sin ningún asomo de falsa modestia, esa forma tan odiosa de la hipocresía.